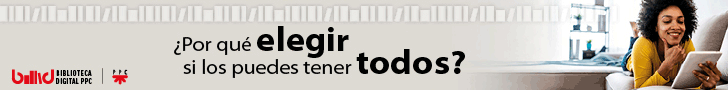Renovando la pasión por educar en la Iglesia (2)
En el artículo anterior, mostramos el impulso que la Iglesia está reactivando, a nivel universal, en su misión educativa. Allí describíamos al menos cuatro indicadores que confirman este nuevo tiempo para la educación en la Iglesia. Partíamos del Concilio Vaticano II y la celebración del cincuenta aniversario de Gravissimum educationis con un congreso mundial cuyo lema hacía referencia precisamente a la educación como una pasión que se renueva en la Iglesia. La emergencia educativa era una expresión de Benedicto XVI, que concentraba su llamada a la necesidad de revitalizar la educación católica en diálogo con los cambios de época que vivimos. Por parte de Francisco, esta urgencia para renovar la misión de la Iglesia en la educación se resume en su propuesta del pacto educativo global. Finalmente, mencionábamos la reciente instrucción del Vaticano sobre La identidad de la escuela católica para una cultura del diálogo, un documento normativo en el que valorábamos su invitación a renovar los proyectos educativos en clave de una Iglesia en salida visibilizando en mayor medida los rasgos esenciales de la educación cristiana. A través de estos indicadores, tratábamos de justificar por qué la Iglesia está actualizando su misión educativa a nivel mundial. Lo que ahora nos proponemos es mostrar cómo este impulso global está alcanzando nuestra realidad local. En esta inercia renovadora se sitúa, precisamente, la iniciativa de la Conferencia Episcopal Española del congreso “La Iglesia en la educación”, que se celebrará el veinticuatro de febrero de 2024. Nuestro objetivo aquí es, por tanto, presentar algunas claves eclesiales de nuestro contexto en las que se percibe un camino sinodal para la educación católica.
Iglesia y misión educativa
Sin duda, la evidencia más visible de que este impulso eclesial llega a nuestra realidad es la convocatoria pública, en junio de 2023, del congreso “La Iglesia en la educación. Presencia y compromiso”. La iniciativa se había aprobado en abril en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, y se venía gestando a lo largo de ese curso escolar 2022/23. La propuesta es sinodal, porque se ha planteado como un proceso de participación que posibilite avanzar en la creación de redes de cooperación entre todos los protagonistas de la misión educativa de la Iglesia. Así se explicó desde la rueda de prensa en la que se presentó y así se puede percibir en la web del congreso que va reflejando toda la experiencia que se va acumulando. El planteamiento sinodal del congreso se comprueba ya en la propuesta de comenzar su itinerario hacia el 2024 con la celebración de nueve paneles de experiencia y participación, en octubre de 2023. Cada uno de esos paneles convoca a diversos actores que viven la educación desde una inspiración cristiana. El objetivo de los paneles, celebrados ya en octubre, era compartir buenas prácticas en cada uno de los escenarios en los que la Iglesia está presente con proyectos educativos, tanto a nivel personal como institucional. Han sido setenta y ocho experiencias las que se han compartido en los nueve paneles, cuyos vídeos se pueden ver en la web del congreso; también se pueden leer los textos de todas las experiencias presentadas. Es imposible no dejar constancia aquí del privilegio vivido quienes hemos acompañado cada uno de esos paneles celebrados en nueve diócesis diferentes.
Pero ese programa de cada uno de esos paneles era solo el punto de partida para una invitación abierta a la participación de todos. En la web del congreso, cuando se entra en cada uno de estos nueve ámbitos de presencia y compromiso de la Iglesia en la educación, se encuentran dos llamadas a participar: comparte tu experiencia y comparte tu reflexión. Es ahí donde, desde los paneles de octubre de 2023 y hasta la celebración del congreso en febrero de 2024, toda la comunidad educativa está invitada a sumar sus aportaciones. Todos estamos llamados participar a nivel personal, de trabajo en equipo o de manera institucional, con la reflexión y las experiencias y proyectos que hacen presente esta aportación de la Iglesia al bien común.
La propuesta de participación, tanto en los paneles de buenas prácticas como en las invitaciones abiertas a participar, tiene sentido por sí mismo, y también porque con esa experiencia y reflexión se prepara la celebración de la sesión final del congreso el sábado veinticuatro de febrero de 2024, en Madrid. Allí culminaremos un proceso participativo que ayudará a lograr los objetivos del congreso de convocarnos: caminar juntos, valorar el trabajo realizado y renovar nuestra misión eclesial en la educación. Objetivos del congreso que podríamos expresar así:
- Convocar a los agentes, personas e instituciones implicados en la educación católica en sus diversos ámbitos, para fortalecer la comunión y el caminar conjunto.
- Valorar el impacto social y cultural de los diversos proyectos educativos de la Iglesia y su servicio al bien común.
- Reconocer los desafíos que el momento presente plantea a la educación, en general, y a la educación católica, en particular.
- Celebrar la presencia y compromiso de la Iglesia en la educación, renovándolo desde la permanente novedad del Evangelio para impulsar una cultura del diálogo.

Renovación eclesial
Una vez descrita y contextualizada la iniciativa sinodal de este congreso en el marco global de renovación de la pasión por educar que vive la Iglesia universal, queremos insistir en la coherencia que percibimos entre el impulso eclesial, a nivel global, y su aplicación en nuestro contexto local. Para ello, nos apoyamos en las palabras del presidente de la Comisión Episcopal para la Educación, Alfonso Carrasco Rouco, con las que presenta el congreso: “La iniciativa del pacto educativo global (2019), promovido por el papa Francisco, y la reciente instrucción de la Congregación para la Educación Católica, La identidad de la escuela católica para una cultura del diálogo (2022), son para nosotros una invitación a tomar mayor conciencia de la presencia histórica de la Iglesia en el campo de la educación y de la escuela, como parte del cumplimiento de su misión propia, y de su significado para toda la sociedad”.
La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, explica el obispo Carrasco Rouco, ha percibido “la urgencia de estar presente en este camino y de continuar un diálogo en el que la Iglesia pueda hacer su aportación específica a los retos y desafíos de la educación que se plantean a nuestras propias instituciones e iniciativas educativas en este momento particular”. Proponemos, continúa, “ofrecer un espacio de reflexión e intercambio, en el que poner de manifiesto la realidad de la educación católica en toda su amplitud y su servicio al bien común de toda la sociedad”. Todo ello, concluye, “con el objetivo de renovar la presencia y el compromiso de la Iglesia con la educación”. Así pues, estamos ante una propuesta eclesial a toda la comunidad educativa para recorrer “juntos un itinerario en el que se haga visible la presencia y el compromiso de la Iglesia en la educación, su servicio a las personas y a la sociedad, así como su aportación al diálogo público sobre la educación”. La clave sinodal que está presente en todo este itinerario del congreso se confirma también en las palabras con las que el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación cierra su presentación: “Es una tarea que solo puede hacerse y tiene sentido únicamente con la participación de todos”.
Un precedente lejano: el congreso de 1924
Aunque el congreso de febrero de 2024 no se propone como segundo congreso de la educación católica en España, se da la coincidencia de que, en abril de 1924, justo cien años antes, se celebró el único congreso de la Iglesia en la educación en España. Sorprende poderosamente repasar algunas notas sobre aquel congreso: aunque el contexto ha cambiado significativamente, algunos problemas de fondo sobre la educación, en general, y la presencia de la Iglesia en ella, parecen persistir desde entonces hasta nuestro tiempo. No parece descabellado pensar que algunas intuiciones del diálogo fe-cultura de entonces sean todavía necesarias en la actualidad. Uno de los objetivos de aquel congreso de 1924 era mostrar públicamente las aportaciones de la Iglesia al servicio de la educación y contribuir desde la antropología cristiana a la construcción social. Aquel congreso de 1924 fue inaugurado el diecinueve de abril en el Teatro Real y se puede leer en la prensa de aquellos días “que revistió gran solemnidad”. Contó con la presencia de los reyes de entonces y otras autoridades. El congreso, que tuvo varias sedes, también celebró una exposición pedagógica en la que se presentaron más de quinientos proyectos educativos promovidos por instituciones eclesiales y que fue visitada por los reyes, según cuenta el periódico El Universo en su portada del veintitrés de abril de 1924. Aquel congreso tuvo hasta ocho secciones: educación religiosa, enseñanza profesional y educación artística, primera o segunda enseñanza, educación física, educación superior, educación eclesiástica, y otra que entonces se denominaba “obras circunmescolares y posescolares”.
En la clausura intervino el obispo de Madrid-Alcalá con un discurso que la prensa de entonces publicó íntegramente (El Universo, veintisiete de abril de 1924) y se leyó un mensaje del nuncio Tedeschini (veinticuatro de abril de 1924), en el que daba cuenta del telegrama del Papa “agradeciendo el congreso, los votos y la bendición del Padre Santo para el congreso nacional de educación católica”. En estas mismas páginas, Javier Cortés recordaba algunos de los personajes de la Iglesia de aquel tiempo que tuvieron una responsabilidad muy activa en el congreso de 1924. Citaba a Andrés Manjón que, aunque falleció en 1923, había abierto una línea de compromiso con la educación de los más necesitados y a la formación del profesorado; Enrique Herrera Oria, que promovió una reflexión sobre el papel de la educación católica; Pedro Poveda, impulsor de escuelas innovadoras, preocupado por la formación de los educadores y promotor del papel de la mujer; Domingo Lázaro, que maduró su propuesta pedagógica en el colegio Santa María de San Sebastián, donde fue, por ejemplo, director espiritual de Xabier Zubiri. Cortés concluía que todos ellos compartían un mismo análisis: era la Institución Libre de Enseñanza la que se ha apoderado del liderazgo educativo y la que está marcando el devenir de la educación en España; sin oponerse a esa corriente, era necesario crear una escuela nueva e innovadora de raíz cristiana como una alternativa posible. Como decíamos, llama la atención algunos paralelismos que pueden establecerse entre los congresos de 1924 y 2024, salvadas las distancias sociales y culturales, también teológicas. Aquellas secciones bien podrían ser los ámbitos de hoy, aquella exposición bien podrían ser los paneles de experiencia y participación, y aquella convocatoria bien podría tener objetivos análogos hoy.
Gracias a aquel proceso, disponemos hoy de renovados argumentos
para explicar la presencia de la religión en la escuela
Un precedente cercano: el congreso de 1999
Aunque podríamos mencionar otros congresos sobre la misión educativa de la Iglesia que se vienen celebrando de forma sectorial o autonómica, por ejemplo, hubo congresos de educadores cristianos y los hay de la escuela católica, entre otros, nosotros queremos recordar aquí el congreso de profesores de Religión convocado por la Conferencia Episcopal. Fue la comisión de educación presidida por Antonio Dorado la que puso en marcha la iniciativa, el jesuita Santiago Martín Jiménez fue el coordinador de los trabajos preparatorios y su secretario general. Cuando se celebró, en noviembre de 1999, en el palacio de congresos de Madrid, era presidente de la comisión Antonio Cañizares, que pronunció la conferencia sobre la identidad del profesor de Religión en el tercer milenio. Participaron mil novecientos profesores y supuso un apoyo de la Iglesia a la tarea de un profesorado que todavía no había visto reconocidos los derechos laborales más elementales. Las actas de aquel congreso se publicaron en PPC con el título La enseñanza de la religión, una propuesta de vida. El número de diciembre de 199 de Religión y escuela también publicó un dosier especial sobre el congreso.
En aquel congreso de 1999, la enseñanza de la religión en el sistema educativo y su profesorado ocupaba todo el programa, ahora, en el congreso de 2024, será uno de los ámbitos en los que se visibilizará el servicio eclesial a la educación y al bien común.
Un precedente sinodal: el currículo de Religión
La clave sinodal y de renovación de la misión educativa de la Iglesia vertebraron el proceso de elaboración del currículo de Religión Católica para la reforma educativa de la LOMLOE. También se presentó en 2020 como una oportunidad de debate y participación, de hecho, se tituló “Un dialogo entre todos y para todos”. Lo hemos explicado y escrito en muchas ocasiones, pero recordémoslo una vez más: fue la primera vez que la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, responsable de la elaboración del currículo, abrió un proceso de reflexión y de participación para esa finalidad. Sin duda, una realidad sinodal y de renovación. Aquella iniciativa se inició con la convocatoria en otoño de 2020 de un foro en línea que se celebró en febrero y marzo de 2021 en plena pandemia. Las cuatro sesiones del programa abrieron un debate en el que intervinieron no solo expertos de las diversas fuentes del currículo, también todos aquellos profesores y entidades relacionadas con la clase de Religión que así lo decidieron. Los resultados quedaron reflejados en los documentos de síntesis y conclusiones que se publicaron en abril. Después, en octubre se presentaron los borradores del currículo de Religión para una consulta pública, la primera vez que una propuesta así se sometía a la participación abierta.
La huella digital de todo aquel proceso, que culminó en 2022 con la publicación del nuevo currículo en el Boletín oficial del Estado, se puede ver en la web. Sus hallazgos siguen accesibles y se pueden consultar los vídeos de las ponencias, sus textos o resúmenes, la documentación de referencia, la síntesis de las aportaciones y las conclusiones del foro. Más allá de aquel proceso participativo, cuyo resultado fue el diseño del currículo de ERE en la LOMLOE, debemos valorar que sus aportaciones lograron ensanchar el pensamiento sobre la ERE de manera muy significativa. Gracias a aquel proceso, disponemos hoy de renovados argumentos para explicar la presencia de la religión en la escuela desbordando la sola argumentación jurídica que nos había encasillado y reducido en nuestro discurso.
Ojalá la iniciativa del congreso de 2024 ensanche también la narrativa de la presencia eclesial en la educación, permita superar estereotipos y reduccionismos y visibilice su contribución al bien común y la construcción de una diversidad en las que las identidades no deben diluirse.