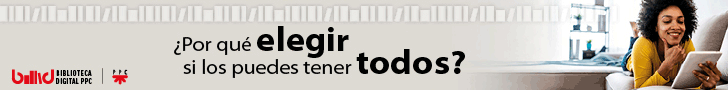Por: Junkal Guevara
No sé en qué punto se encontrará, cuando se publique este artículo en el número de mayo de la revista, la jauría de aranceles desatada por el presidente de los Estados Unidos de América. Tiene mala pinta, porque, aunque haya ido de farol, o peor, lo haya desatado para enriquecerse, lo cierto es que ha invitado al tablero de la geopolítica mundial una peligrosa dinámica: protege y castiga.
“Arancel”, un término, por cierto, que hemos heredado de los árabes, nombra un tributo que un Estado impone sobre las importaciones que recibe. Lo contrario al arancel es el contrabando que, aunque a algunos les suene viejuno, es la práctica que se esconde tras las falsificaciones de todo tipo hacia las que nos mostramos tan tolerantes, o al tabaco y el alcohol que compramos “más baratos”.
En principio, el arancel trata de proteger la economía del país compensando las pérdidas que emergen del hecho de que haya competencia, y, hasta ahí, suena bien. Ahora bien, si en lugar de proteger, súper protege, rápidamente, y sin darse cuenta, lo que se pensó para proteger, se convierte en una herramienta de castigo. ¿Por qué? Porque las importaciones, sobre todo si son necesarias para la economía del país, hacen subir los precios en el mercado interior y, de paso, llevan al competidor a cerrarse en banda, poner sus propios aranceles y desequilibrar la economía mundial.
Este rollo, sin duda carente de los matices de cualquier especialista, me ha hecho pensar estas semanas en las dinámicas arancelarias de la educación, y cómo lo que se piensa para proteger acaba castigando.
No cabe duda de que la reducción de la ratio, la innovación docente, el bilingüismo, los proyectos, etc. son instrumentos organizativos y educativos que, entre otras cosas, tratan de dotar a los alumnos de herramientas que los protejan en el futuro mercado laboral. Así, se potencia la creatividad, se trabaja la flexibilidad, se prepara para la diversificación y la versatilidad. Ahora bien, ¿los dotan, además, de herramientas para un mundo hostil, violento, inseguro? Lo digo porque, a lo mejor, nuestra educación de primer mundo se está volviendo súper protectora, y no estamos disponiendo a los chicos y chicas para un posible cambio de paradigma mundial atravesado por la hostilidad, la escasez energética, la contracción de la movilidad, etc. Ojo, y no quiero resultar “ceniza”; solo que, muchas veces, cuando convivo con los universitarios (que son los educandos que tengo más cerca), me cuestiono sobre la perspectiva desde la que los estamos formando. Y también me pasa cuando repaso las competencias de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, y me da la sensación de que solo piensan en un escenario “normalizado”. Naturalmente que hay que empeñarse para que “puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica”; pero ¿y si les toca vivir en una sociedad sin libertades, donde la vida social y cívica esté reprimida y controlada? ¿Será suficiente “identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas”?
El camino de los castigados
En todo caso, no vendría mal darle una vuelta a la cuestión, y, precisamente en Pascua, quizá podemos abordar este año, de alguna manera, el fracaso del proyecto de Jesús, que necesita su tiempo para revertirse; las dificultades de los primeros discípulos sumergidos en un judaísmo hostil; las persecuciones de los primeros cristianos; etc. Y, así, hasta la verdad de tantos cristianos también hoy perseguidos y necesitados. Quizá podríamos recordar con ellos el camino de los castigados de desesperanza hacia Emaús. Jesús sale al camino; sí, pero para reconocerlo, cuanto menos protección, mejor.
Y dejo para otra reflexión los aranceles proteccionistas y súper proteccionistas de las familias, que ese es otro tema.
¿Y si les toca vivir en una sociedad sin libertades, donde la vida social y cívica esté reprimida y controlada?