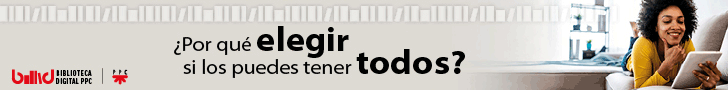Por Junkal Guevara
La muerte de la reina Isabel II de Reino Unido, el ocho de septiembre de 2022, fue un acontecimiento histórico, no cabe duda. Ahora bien, a ciencia cierta, no sabemos con demasiado detalle cuándo, ni cómo, ni de qué, que son claves fundamentales de cualquier historia: “Falleció por causas naturales relacionadas con su edad”. Y lo traigo a colación porque me ha parecido un claro ejemplo de lo mal que nos llevamos con la muerte que, por otra parte, es “el pan nuestro de cada día”.
Tenía ganas de escribir sobre ello en este tiempo del “entorno” noviembre, mes de santos y difuntos. He leído un libro precioso este verano, Vivir con nuestros muertos, de Delphine Horvilleur, una rabina laica francesa, periodista, activista feminista y parte del Movimiento Judío Liberal de Francia, que comparte algunas de sus experiencias acompañando a personas que habían perdido algún familiar.
Como rabina laica, su tarea no siempre está impregnada de intenciones religiosas, pero eso no le ha impedido advertir que, “en la actualidad, el ángel de la muerte está sin lugar a dudas vedado de nuestras casas y se lo invita a presentarse en hospitales, clínicas, residencias de mayores o plantas de cuidados paliativos, preferiblemente, fuera del horario de visitas. Se considera que no pinta nada en nuestros hogares”.
No obstante, aquí está la muerte, sin que podamos controlar mucho dónde, cómo o cuándo aparece, y hay que estar preparados. No resulta “políticamente correcto” decir que tenemos que acompañar a los chavales a afrontar la muerte, pero es un truco, y no un trato, tunearla con calabazas y caramelos. Porque, cuando llega, va en serio y no sabe dulce.
Si queremos alumnos competentes para discernir respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida, habrá que sumergirlos en las corrientes de dolor y de gozo; de triunfo y fracaso; de consuelo y amargura. Y sumergirse siempre significa lanzarse, profundizar y empaparse, en este caso hacia dentro de sí, que es donde habita el miedo, el dolor y la rebeldía que nos provoca la muerte.
Sin embargo, me ha gustado que, en su libro, Delphine Horvilleur acompaña el dolor evitando a toda costa que las personas se replieguen sobre sí como para lamerse las heridas, y, por eso, concede una importancia radical a la narración de las historias de los muertos. Tanto es así que ella se va convenciendo de que el oficio que más se acerca al de una rabina que acompaña la muerte es “narradora”.
Un espacio para hablar de los muertos
De manera que me animo a sugeriros que aprovechéis el mes de noviembre para hablar con los chavales de los muertos. Contad sus historias, también cómo, cuándo y por qué murieron. A veces, serán los suyos, abuelos, tíos, padres o madres; a veces, los nuestros, los caídos en las guerras y conflictos armados; los muertos por el hambre; los enfermos sin acceso a un sistema de salud organizado. Y, otras veces, como en noviembre, serán los de todos: los santos y mártires que cerraron su vida dejándonos una historia en la que la muerte fue una rúbrica perfecta.
Haced de la clase de Religión un espacio donde los chavales puedan hablar de sus muertos, de cómo tejieron sus vidas y del roto que han dejado al morir. Ofrecedles herramientas para sumergirse en esas convulsas corrientes interiores en las que la muerte los obliga a nadar. Hablad de la oración, de la de confianza, y de la de rabia; proponed la eucaristía para narrar el agradecimiento por la vida; explicad, con Leonardo Boff, la importancia de los “sacramentos de la vida”.
Como las mujeres de la Pascua, acompañad a los chavales al sepulcro, a la realidad de la muerte; no les dejéis mirar a otro lado. Solo así será posible que, cuando escuchen el mensaje “no está aquí, ha resucitado”, alguien les explique que Jesús quitó a la muerte la última palabra.
Si queremos alumnos competentes habrá que sumergirlos
en las corrientes de dolor y gozo