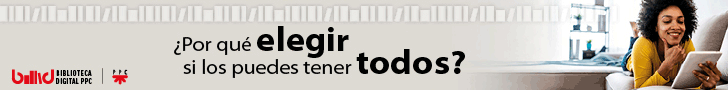La enseñanza religiosa europea, en una encrucijada
En el Reino Unido, la asignatura Religious Education persigue, entre otros objetivos, el de “hacer comprender el impacto de las religiones y de las convicciones no religiosas en la vida civil, política y económica de cada ciudadano, sea creyente o no creyente”. En Bélgica, la Education à la Philosophie et à la Citoyenneté reconoce, entre otras competencias, la de saber distinguir las distintas categorías de normas éticas (civiles y religiosas) y su papel en la vida relacional, social y comunitaria. En Luxemburgo, el currículo común y obligatorio Vie et société ha sustituido las asignaturas confesionales y compromete a la escuela a educar en los valores de la ciudadanía común respetando las diferencias étnicas, éticas y religiosas. En Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, los sistemas educativos ofrecen modelos curriculares de cultura transconfesional, interreligiosa, con un decidido alcance ético tanto personal como social. En Austria y en Malta, crece el número de alumnos que, como alternativa a la asignatura confesional, se inscriben preferentemente en los cursos de Ética no Confesional, de Historia de las Religiones o de Educación en los Derechos Humanos, así como en asignaturas semejantes.
Estos son solamente algunos casos de un conjunto europeo mucho más amplio. Tomados en su particularidad nacional, estos casos no generan texto, no dictan ley. Pero, si se los interpreta en su conjunto, indican ciertamente una tendencia que revela ser muy extendida, quizá irreversible, en la evolución global de la educación europea. Los sociólogos nos habían acostumbrado desde hace tiempo a registrar las alarmantes cifras de sus estadísticas sobre el progresivo declive del cristianismo del continente (y de todo Occidente). Por tanto, no puede sorprender una progresiva reducción (cuantitativa y cualitativa) de las enseñanzas religiosas confesionales en los distintos sistemas educativos.
Frente a un panorama tan preocupante, los profesionales de la enseñanza religiosa escolar pueden estar tentados de desconfianza o hasta de un secreto deseo de renunciar a ese servicio. Sería una actitud humanamente comprensible, pero no razonable tanto desde el punto de vista teológico como desde el pedagógico. En la sensibilidad cultural de la última modernidad, la teología cristiana nos ofrece una interpretación plausible de un “cristianismo no religioso”, de una fe posritual, de un credo posteísta. Incluso el papa Francisco nos ha advertido que “hemos salido de la época de la cristiandad”. La escuela de religión, en toda Europa, toma nota de que cierta forma sacra de Iglesia tridentina está en su ocaso (el Vaticano II ya había decretado el punto de inflexión) y de que la nueva época cultural la compromete a reinventar una nueva gramática del discurso religioso. Pero no se trata de una simple actualización léxica, sino de un esfuerzo creativo, encaminado a “resemantizar” aquella Verdad revelada que se creía inmutable en su envoltura lingüística y casi museística, y que, en cambio, atravesando épocas, culturas y generaciones, ha agotado su significado existencial original para convertirse en una palabra gastada y sin sentido para muchos bautizados, y a menudo incomprensible sobre todo para las nuevas generaciones en toda Europa.
Bienvenidas sean, pues, estas tentativas de llevar también a la escuela pública europea el gran patrimonio de valores humanos vehiculizados por la tradición judeocristiana, pero que estaban en peligro de quedar aprisionados u olvidados dentro de los tradicionales discursos sacros de tipo catequístico y homilético. Es una ganancia para la fe cristiana y, naturalmente, también para la pedagogía religiosa escolar, salir de ese ambiguo dualismo, más platónico que evangélico, que nos había habituado a pensar el mundo según una bipolaridad considerada como inconciliable y hostil: lo sagrado contra lo profano, lo divino contra lo humano, lo eterno contra lo temporal, etc. La gramática actual del discurso cristiano pide superar la alternativa del aut-aut de aquellos binomios y conciliarlos en un et-et más evangélico y responsable.
La gramática actual del discurso cristiano pide superar la alternativa del aut-aut de aquellos binomios y conciliarlos con un et-et más evangélico