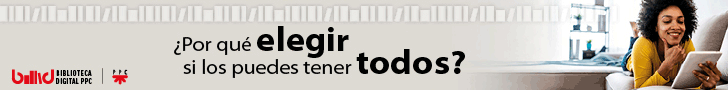Cuerpo, vulnerabilidad y educación
El cuerpo se manifiesta todo el tiempo en su condición de vulnerabilidad: tenemos necesidades físicas (respirar, comer, estar limpios, descansar, etc.), relacionales (respeto, pertenencia, aceptación, etc.) y espirituales (ser felices, ser libres, desarrollar capacidad de discernimiento y empoderamiento, etc.). Los cuerpos pueden ser en la escuela ignorados, insultados o maltratados. Educar muestra de primera mano la acción de acogida y donación: al educar acogemos la diferencia del otro u otra, su vulnerabilidad y su fragilidad. Una pedagogía del amor es aquella que integra un cuidado de los cuerpos, que, con su aterrizaje material, hace consciente al docente y al discente de la cultura del esfuerzo expresado en una gran cantidad de horas de trabajo dedicadas a observar, escuchar y comprender al otro, y en una rica y compleja variedad de tareas que posibilitan el aprendizaje de la donación a favor del bienestar y el empoderamiento personal y colectivo de las personas. Educar amando es un problema político, pues sugiere modos de convivir y principios principales de un aprendizaje “digno” para una “vida digna”, en la que nuestras interacciones corporales con otras personas impliquen autorrealización, nutrición espiritual y cuidado, en lugar de rechazo, injusticia o dominio. La acción política de la pedagogía del amor desencadena procesos de proximidad (más bien de projimidad), pues se comparten experiencias de soledad, de fragmentación, de desmotivación, de infravaloración y, desde ahí, se pueden reconstruir identidades reconciliadas y empoderadas. Solo en un espacio educativo que cuida los cuerpos vulnerables, las personas pueden construir su propia identidad, en su propia “carne”, y a su vez, quedar entretejidos con las identidades de los otros en una conciencia colectiva de humanidad. Es decir, encontrar su espacio corporal en la sociedad.